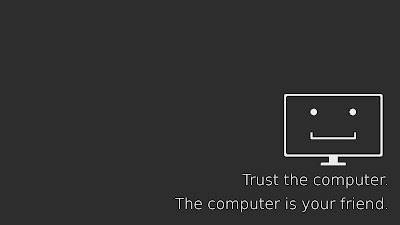domingo, 29 de julio de 2012
viernes, 27 de julio de 2012
“Yo tuve en mi antecesor y padre
adoptivo, Antonino Pío, un ejemplo de sencillez y firmeza, de
desprecio de las vanidades, de diligencia y de perseverancia... Él
daba audiencia a todo el mundo y respetaba los derechos de cada uno;
él sabía cuándo y cómo tenía que descansar, lo mismo que la
mejor manera de aprovechar el trabajo. Él me enseñó a perdonar a
los que se propasasen conmigo y a conducirme como un igual entre las
gentes; a distribuir mis afectos, no cambiando de amigos a todas
horas ni entregándome a ellos ciegamente. De él aprendí a no
depender de nadie y aceptar mis destino, sea el que fuere; a ser
precavido en los negocios públicos y no desdeñar el estudio de los
asuntos por pequeños que parecieren, sin caer tampoco en puntillos
de afectación. Él me demostró que debía estar siempre por encima
de los juicios del vulgo; me enseñó a adorar a los dioses sin
superstición y servir a la humanidad desinteresadamente; a ser
sobrio, a no entusiasmarme pro vanas novedades, a contentarme con
poco, a apreciar los bienes que tengo en mi mano y a no desesperarme
por su pérdida. De él aprendí a no ser un sofista ni un pedante,
sino un hombre práctico que vive en este mundo; a tener buenos
modales, a ser limpio y a cuidar de la higiene sin depender demasiado
de los médicos... Siempre prudente y moderado, Antonino nunca se
entregó con exceso a la manía de construir edificios ni fue
excesivo en sus dádivas al pueblo. Pensó sólo en cumplir con su
deber, sin cuidarse de lo que diría la gente...”
-Meditaciones de Marco Aurelio,
-Meditaciones de Marco Aurelio,
emperador romano en el año 161 de nuestra era-
jueves, 26 de julio de 2012
lunes, 23 de julio de 2012
“Cómo van a poder imaginar algo, si las imágenes les son dadas todo el tiempo? ... Deliberadamente creer en mentiras cuando sabemos que son falsas... Ejemplos de esto en la vida diaria: Necesito ser bonita para ser feliz, necesito cirugía para ser bonita, necesito ser flaca, famosa, estar a la moda... A nuestros muchachos aún hoy se les sigue diciendo que las mujeres son perras, prostitutas, cosas que pueden desecharse, golpearse, tratar como basura, avergonzarlas. Es el marketing del Holocausto... 24 horas diarias, durante el resto de nuestra vida, los sistemas de poder trabajarán duro para estupidizarnos hasta la muerte. Así que para defendernos y luchar contra la asimilación de estupidez en nuestros procesos mentales tenemos que aprender a leer para estimular nuestra propia imaginación, para cultivar nuestra conciencia, nuestro propio sistema de creencias. Todos necesitamos estas habilidades para defender, para preservar nuestras mentes”
“Lo peor sobre este trabajo es que nadie dice gracias”
(de la película “Detachment”,
2011)
jueves, 19 de julio de 2012
Los zapatos negros (2009) Los vi en una
vidriera de la calle Santa Fe. Cada vez que pasaba me quedaba
mirándolos. Eran exactamente como los había imaginado. Negros, de
un taco elegante y terminaciones delicadas. Había visto ese mismo
modelo en las chicas del colegio ese año, y sabía que era difícil
encontrarlos, la mayoría había conseguido esos zapatos en el
extranjero. Hacia años que soñaba con esos zapatos negros de taco
elegante.
Los zapatos de mis
sueños estaban en oferta, en la calle Santa Fe, a cinco cuadras de
casa. En aquel tiempo el sueldo de mi madre docente cubría la
educación privada de dos hijos, así que el hecho de que los zapatos
estuvieran en oferta era un dato fundamental.
Mamá
me dio el dinero justo para visitar a mi prima ese verano, apenas
algunos días de paseo. Hice cálculos rápidos, si me esforzaba,
podía ahorrar el dinero y comprarme los zapatos a la vuelta del
viaje. Pero quien me aseguraba que los zapatos estarían allí. Así
que ahí, parada enfrente a esa vidriera, mirando esos zapatos negros
y elegantes que me parecían de ensueño, le pedí a Dios que me los
guardara hasta que volviera de la casa de mi prima.
Una semana después
baje del colectivo y con mi pequeño bolso caminé directamente hasta
la vidriera. Una parte de mi sabía que ese ultimo par en oferta,
probablemente había sido vendido, pero otra parte de mí recordaba
que yo había dejado a Dios como garante de los zapatos de mis
sueños.
Los zapatos estaban
en el mismo lugar. Entre, los probé y me los lleve. La felicidad que
tenía me brotaba por todos los poros. Y no era sólo por los zapatos,
era, ante todo, por esa pequeña complicidad entre Dios y yo.
Dios puso esos
zapatos en la vidriera de la calle Santa Fe y me los guardo hasta que
fui a buscarlos. Caminar con la caja de zapatos en la mano hasta mi
casa es uno de los momentos más felices que recuerdo en mi vida.
Pasaron diez años
desde esa experiencia. En muchos aspectos
ya no soy la misma persona y hace tiempo que no me atrevo a pararme
en una vidriera para pedirle a Dios que me guarde los zapatos que me
gustan. Dios debe extrañar la candidez que me caracterizaba cuando a
los 19 años creía que Dios podía para el Universo sólo para
comprarme zapatos.
Me volví mas
racional, mas cínica. Ahora, la mayoría de las veces intento
negociar con Dios, conquistarlo, tratarlo como trato a mis jefes,
convencerlo de que tal o cual solución es la mas adecuada.
En las
últimas semanas he dudado mucho del interés de Dios por asuntos que
debo resolver en el trabajo. Mi propio cinismo me lleva a creer que
Dios me mira desde lejos, indiferente, esperando que me las arregle
sola.
Y de
la nada recordé los zapatos negros. Y recordé la sensación
maravillosa que tuve, con la caja en la mano, caminando hasta mi
casa, pensando que Dios me había regalado los zapatos más hermosos
del mundo.
Usé
esos mismos zapatos en mi graduación universitaria. Ya estaban
pasados de moda, no eran tan bonitos como los de mis compañeras,
pero yo me los puse a propósito, como si quisiera llevar a Dios
conmigo cuando me entregaran el diploma, como si quiera homenajear a
Dios con un guiño de complicidad que solo nosotros entenderíamos.
 |
| junio, 2001 |
Pero lo más
importante, quería empezar mi carrera profesional recordando que
Dios se preocupa. Que a Dios le importa. Que Él puede detener el
Universo para reservarle a una chica los zapatos más lindos del
mundo.-
martes, 17 de julio de 2012
 |
| Ana y Julia en Uruguay, 2011 |
“Hay lunas a las que todavía no
ladré y soles en los que todavía no me incendié. Todavía no me
sumergí en todos los mares de este mundo, que dicen son siete, ni en
todos los ríos del Paraíso, que dicen son cuatro.
En Montevideo, hay un niño que
explica:
-Yo no quiero morirme nunca, porque
quiero jugar siempre”
(El libro de los abrazos, de Eduardo
Galeano)
lunes, 16 de julio de 2012
LO QUE HAY QUE ESCUCHAR EN EL AULA...
(del libro uruguayo "El humor en la escuela I", de José
María Firpo)
Cómo es el maestro Firpo:
“Tiene el carácter con muchas pecas”
“A él le gusta la música clásica
que es esa que demora en terminar”
“Es uno de los que se porta mejor en
la clase”
“Él es aseado en todas las cosas de
la higienicidad que es lo más importante de todo, sacando el
comportamiento de la persona”
“Mi hermana dice que es feo. Pero no
la grande, la chica”
“Yo ando más o menos con él. En
este momento está escribiendo un billete que a lo mejor es para mi
padre”
“...y si no le gusta lo que estoy
escribiendo, mala suerte”
“De noche él trabaja en una escuela
para adúlteros”
“Yo una vez tuve una discusión con
él por el vólebol y se la gané”
Generales:
“No es muy fácil tener tristeza”
“Los mosquitos le tienen respeto al
flit”
“Hay que tener magnitud con la gente”
viernes, 13 de julio de 2012
"Todo el mundo me dice que tengo que hacer ejercicio. Que es bueno para mi salud. Pero nunca he escuchado a nadie que le diga a un deportista: tienes que leer"
"Yo no escribo para agradar o desagradar; yo escribo para desasosegar"
"Pienso que todos estamos ciegos. Somos ciegos que pueden ver, pero que no miran"
"Me gustaría escribir un libro feliz; yo tengo todos los elementos para ser un hombre feliz; pero sencillamente no puedo. Sin embargo hay una cosa que sí me hace feliz, y es decir lo que pienso"
Portugal (1922) - España (2010)
jueves, 12 de julio de 2012
Existen
tantas
cosas
que
desperdiciamos.
Tantas
bendiciones
que
no
vemos.
Dios
habla
suavecito
y
nosotros
no
escuchamos.
Desperdiciamos
tardes
de
lluvia
quejándonos,
en
vez
de
sentarnos
escuchar
nuestra
música
favorita.
Regañamos
a
nuestros
hijos
por
el
desorden,
olvidando
que
en
algunos
años
más,
cuando
ellos
crezcan,
la
casa
ordenada
será
sinónimo
de
ausencia.
Desperdiciamos
tarde
de
sol
encerrados
en
un
escritorio,
desperdiciamos
la
oportunidad
de
abrazarnos
en
los
cumpleaños,
desperdiciamos
tantos
tiempos
muertos
por
no
llevar
un
buen
libro
en
nuestro
bolso.
Dios
abre
mares,
derriba
montañas
y
sostiene
el
mundo
en
su
eje.
Sin
embargo,
su
poder
nunca
es
tan
inmenso
como
cuando
se
esconde
en
detalles
cotidianos
para
acercarse
a
nosotros,
a
través
de
una
brisa
suave,
del
aroma
de
una
buena
comida,
de
un
bello
paisaje,
de
la
última
flor
que
nos
regalaron.
Desperdiciamos
tantas
cosas,
y
sin
embargo
Dios
no
se
cansa
de
ofrecerlas.
(abril, 2005)
miércoles, 11 de julio de 2012
La vida es una herida absurda
Margara Averbach
Claraboya es la primera novela de Saramago:
rechazada por las editoriales en su momento (ni siquiera le
contestaron), “perdida” después en los depósitos de esas editoriales,
recuperada y guardada por el autor, que se negó a publicarla cuando ya
era famoso y la editorial se retractó. Pilar del Río, su mujer y
traductora al castellano, cuenta el episodio en su prólogo, “El libro
perdido y hallado en el tiempo”, en el que explica sus sentimientos
cuando la leyó. “Es verdad que (Saramago) murió y ya no está”, dice,
“pero, de pronto, donde Claraboya ha sido publicada…
(se siente) que Saramago ha vuelto a publicar un libro”. La conmoción de
volver a ponerse en contacto con la voz intensa del escritor se refleja
en las palabras de su viuda y le da un sentido diferente a la lectura
de Claraboya.
Los lectores de Saramago sienten exactamente eso: que esta novela es un reencuentro. Ahí están muchos de los rasgos reconocibles de El evangelio según Jesucristo, Memorial del convento, Ensayo sobre la ceguera, Historia del cerco de Lisboa, El viaje del elefante (la lista es mucho más larga, estos son mis preferidos personales): los personajes de pueblo; las mezquindades de la vida; las grietas abiertas entre hombres y mujeres y entre clases sociales; los mecanismos brutales y terribles del poder; la sumisión y la crueldad; la bondad y el amor (todos los tipos de amor, no solamente el de pareja) como única salida; la necesidad absoluta de ver a los Otros y de luchar por ellos si se quiere ser verdaderamente humano.
La casa grande
Como Historia del cerco de Lisboa o, en otro sentido, Ensayo sobre la ceguera, esta novela cuenta una historia chiquita que, además, es claramente coral. El hilo narrativo pasa de personaje en personaje dentro del escenario de un edificio de medio pelo que habitan mujeres y hombres con “tareas de vida pequeñita, de vida sin ventanas en el horizonte”. Saramago explora el sentido de esas vidas, que se resumen en “el pasado para recordar, el presente para vivir, el futuro para recelar”. Ninguno de los personajes tiene mucho que esperar de lo que vendrá. El edificio es un microcosmos que pinta el panorama de la clase media y media baja en el Portugal de esa época. Hay matrimonios que se llevan bien (son un ejemplo) y matrimonios hundidos en la violencia; jóvenes que empiezan a salir adelante y jóvenes que no van a ninguna parte; mujeres, la mayoría maltratadas y dominadas, muchas, compradas por el sistema y el dinero; viejos que siguen peleando por los suyos como pueden; familias venidas a menos y también solitarios que creen ser independientes. Todas estas historias se tocan, se unen y se dejan unas a otras por los pasillos del consorcio. En conjunto, muestran un Portugal hundido en la represión, seco, casi muerto (como me lo describió Saramago mucho más adelante en una entrevista para el suplemento Cultura y Nación).
Los temas principales son los mismos que aparecen en muchas de sus obras posteriores: el poder en todas sus formas; la resistencia y las dudas; el dinero; el amor humano en todas sus facetas. Llama la atención que, a pesar de su juventud (entonces, tenía menos de treinta años), Saramago fuera capaz de crear personajes de todas las edades con una sabiduría y un realismo asombrosos y se atreviera a ponerlos unos frente a los otros para mostrar las consecuencias del paso de los años.
Más que eso: la parte filosófica de Claraboya se concentra en los tres capítulos (21, 26 y 35) en que Abel, el joven inquilino, habla con el dueño de casa, Silvestre, que es un anciano. Silvestre es el típico personaje positivo de Saramago: un hombre sabio y bueno y, en este caso, viejo, que sabe que no se debe vivir con la cabeza puesta en el dinero ni en uno mismo, que es necesario ser “útil” a otros; un hombre que en su juventud luchó por sus ideas (“un comunista hormonal”, como Saramago se definió a sí mismo una vez) y que sigue creyendo en ellas aunque ya no haga nada. Abel, en cambio, es un joven desencantado, que vive alejado del sistema y del mundo y volcado sobre sí mismo. Las charlas de ambos parecen el desarrollo de una de las frases famosas de Saramago: “Ni la juventud sabe lo que puede ni la vejez puede lo que sabe”. La conclusión, la da Silvestre (aunque Abel no se convenza): “La vida”, dice el zapatero, “debe ser interesada. Presenciar no es nada. Presenciar es estar muerto”.
Cualquiera que haya leído los libros posteriores de Saramago reconoce el mensaje. Lo que separa a Claraboya de esos libros es el “estilo”, para usar una palabra clara que se usa poco. En esta novela, no existe todavía la voz fundamental del autor portugués: ni esa oración larga, compleja, enredada, que él aconsejaba decir en voz alta para entender, ni ese narrador especial que él definía como “yo mismo” a pesar de los críticos que, desde el estructuralismo, declararon la muerte del autor. Y lo que emociona en el libro es justamente eso: la posibilidad de leer a un Saramago que todavía no había encontrado sus mejores herramientas y descubrir que, aún sin ellas, ya era él mismo.
Los lectores de Saramago sienten exactamente eso: que esta novela es un reencuentro. Ahí están muchos de los rasgos reconocibles de El evangelio según Jesucristo, Memorial del convento, Ensayo sobre la ceguera, Historia del cerco de Lisboa, El viaje del elefante (la lista es mucho más larga, estos son mis preferidos personales): los personajes de pueblo; las mezquindades de la vida; las grietas abiertas entre hombres y mujeres y entre clases sociales; los mecanismos brutales y terribles del poder; la sumisión y la crueldad; la bondad y el amor (todos los tipos de amor, no solamente el de pareja) como única salida; la necesidad absoluta de ver a los Otros y de luchar por ellos si se quiere ser verdaderamente humano.
La casa grande
Como Historia del cerco de Lisboa o, en otro sentido, Ensayo sobre la ceguera, esta novela cuenta una historia chiquita que, además, es claramente coral. El hilo narrativo pasa de personaje en personaje dentro del escenario de un edificio de medio pelo que habitan mujeres y hombres con “tareas de vida pequeñita, de vida sin ventanas en el horizonte”. Saramago explora el sentido de esas vidas, que se resumen en “el pasado para recordar, el presente para vivir, el futuro para recelar”. Ninguno de los personajes tiene mucho que esperar de lo que vendrá. El edificio es un microcosmos que pinta el panorama de la clase media y media baja en el Portugal de esa época. Hay matrimonios que se llevan bien (son un ejemplo) y matrimonios hundidos en la violencia; jóvenes que empiezan a salir adelante y jóvenes que no van a ninguna parte; mujeres, la mayoría maltratadas y dominadas, muchas, compradas por el sistema y el dinero; viejos que siguen peleando por los suyos como pueden; familias venidas a menos y también solitarios que creen ser independientes. Todas estas historias se tocan, se unen y se dejan unas a otras por los pasillos del consorcio. En conjunto, muestran un Portugal hundido en la represión, seco, casi muerto (como me lo describió Saramago mucho más adelante en una entrevista para el suplemento Cultura y Nación).
Los temas principales son los mismos que aparecen en muchas de sus obras posteriores: el poder en todas sus formas; la resistencia y las dudas; el dinero; el amor humano en todas sus facetas. Llama la atención que, a pesar de su juventud (entonces, tenía menos de treinta años), Saramago fuera capaz de crear personajes de todas las edades con una sabiduría y un realismo asombrosos y se atreviera a ponerlos unos frente a los otros para mostrar las consecuencias del paso de los años.
Más que eso: la parte filosófica de Claraboya se concentra en los tres capítulos (21, 26 y 35) en que Abel, el joven inquilino, habla con el dueño de casa, Silvestre, que es un anciano. Silvestre es el típico personaje positivo de Saramago: un hombre sabio y bueno y, en este caso, viejo, que sabe que no se debe vivir con la cabeza puesta en el dinero ni en uno mismo, que es necesario ser “útil” a otros; un hombre que en su juventud luchó por sus ideas (“un comunista hormonal”, como Saramago se definió a sí mismo una vez) y que sigue creyendo en ellas aunque ya no haga nada. Abel, en cambio, es un joven desencantado, que vive alejado del sistema y del mundo y volcado sobre sí mismo. Las charlas de ambos parecen el desarrollo de una de las frases famosas de Saramago: “Ni la juventud sabe lo que puede ni la vejez puede lo que sabe”. La conclusión, la da Silvestre (aunque Abel no se convenza): “La vida”, dice el zapatero, “debe ser interesada. Presenciar no es nada. Presenciar es estar muerto”.
Cualquiera que haya leído los libros posteriores de Saramago reconoce el mensaje. Lo que separa a Claraboya de esos libros es el “estilo”, para usar una palabra clara que se usa poco. En esta novela, no existe todavía la voz fundamental del autor portugués: ni esa oración larga, compleja, enredada, que él aconsejaba decir en voz alta para entender, ni ese narrador especial que él definía como “yo mismo” a pesar de los críticos que, desde el estructuralismo, declararon la muerte del autor. Y lo que emociona en el libro es justamente eso: la posibilidad de leer a un Saramago que todavía no había encontrado sus mejores herramientas y descubrir que, aún sin ellas, ya era él mismo.
(suplemento cultural Ñ, Clarín, junio 2012)
martes, 10 de julio de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)